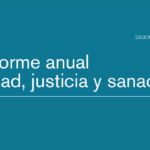Por Nicolás Núñez, LC
El mundo, como la Iglesia, continuamente está de fiesta, basta ver un calendario y constatar que los días pasan entre una y otra celebración. Todos necesitamos hacer fiesta, celebrar. Celebramos cumpleaños, santos, aniversarios, graduaciones, fines de curso. Festejamos nuestros logros y los de los demás. Lo espiritual y lo no tanto. ¿Hay motivo para tanto “relajo”? ¡Claro! Pues al final de cuentas, detrás de cada celebración, está el constatar un matiz en nuestra vida que la hace especial, le da sentido: una persona, una obra, un suceso. Un rasgo que hace especial la vida que cada quien vivimos. Y si celebramos un “rasgo” ¿cómo no celebrar el motivo de nuestra existencia?
Ese “motivo” el “Primo Amore” que nos dio la vida. Tal vez una vida entre cruces y baches, probablemente con sus nubes, pero que siempre podrá celebrar a un Amigo que dio la vida para que fuera mejor. Aquello que la hace tan especial es que “El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Ga 2, 20). Cómo no celebrar lo más especial: el que Dios mismo la ame con tanta pasión.
Se podría pensar que es una fiesta “extra” que esto ya lo celebramos al conmemorar la Pasión de Cristo. Sin embargo esta es “la fiesta de las fiestas, porque su Corazón abrasado de amor es quien le ha movido a hacer todas estas cosas” (San Juan Eudes). Celebramos un amor real que se muere de amor por ti y por mí y lo demuestra. Celebramos el “símbolo del amor con que el divino Redentor ama continuamente al eterno Padre y a todos los hombres” (Pio XII, Haurietis aquas).
Decidido que es una fiesta que hay que celebrar no olvidemos que es una fiesta particular, con sus características propias: Los invitados somos todos, pues todos somos amados así por Dios. Para el “pase de entrada” sólo se requiere llevar el “traje de fiesta”, “revestirse de entrañas de misericordia” (Col 3, 12), o sea: “tener los mismos sentimientos que Cristo” (Fil 2, 5) por los demás. Tomar parte activa de esta fiesta es estar dispuesto a dar la vida por el otro, sabiendo que hay otro que da la vida por mí.
Al tomar parte de esta fiesta nos daremos cuenta que celebrando el Amor de Dios, nos celebramos indirectamente entre nosotros mismos quienes gozamos de su amor. Pues, compartiendo los sentimientos de Cristo (su amor total por el otro), en cierto modo el “centro de la fiesta” es cada uno: tú, el que está a tu lado y el otro. Y lo mejor de todo es que es una fiesta que no acaba, pues su amor no cesa, por ello San Pablo les escribía a los Filipenses “alégrense siempre en el Señor. Se los repito ¡alégrense!” (Fil 4, 4).